
Fernanda Silva escribió un relato sobre el asesinato de Gandhi y creó una portada donde aplicó las herramientas del taller digital (Photoshop).
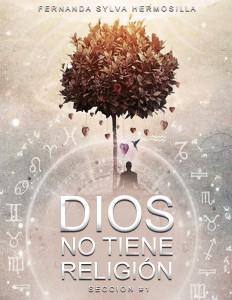
Mi deseo por paz comenzó cuando mi mente rebosaba sangre. Había visto tanta, presenciado tanta violencia y reportado tantos eventos horríficos que ya era incapaz de seguir viviendo con ella a cuestas, oscureciendo mi pasado, presente y futuro en tonalidades rojas que hablaban de dolor y falta de esperanza.
Fue en ese entonces, perdido, cuando busqué una solución. Se hablaba de Mahatma Gandhi con frecuencia. Se decían muchas cosas de él, un espectro amplio de calificativos que en ocasiones no poseía coherencia. Según la gente, era un santo. Era un loco, un visionario, un estúpido, un sabio, un enfermo y un salvador. Se decía que había sido elegido por Dios, mientras otros se reían de su fe. A mí una sola cosa me llamó la atención y era la única que necesitaba: su fehaciente creencia de que la no violencia era la respuesta a todos los conflictos posibles; de que la paz era alcanzable sin la fuerza, que derramar sangre era y siempre sería innecesario.
Mi mente lloró por esa creencia. Déjala ser cierta, rogué en ese entonces. En ese tiempo, me faltaba algo que creer y, me percaté mucho después, me faltaban muchas cosas por aprender. La curiosidad humana siempre ha sido poderosa y dejé que me alimentara y me guiara.
Viajé a India en 1947 con esa curiosidad en mi corazón. Bastó que solo le viera una vez para tomar una decisión respecto a esta enigmática presencia y a las creencias que profesaba. Me convertí en su discípulo poco después. No era el único. No era su discípulo privilegiado ni fui un aprendiz que destacara por sobre los demás. Aprendí lo que mi corazón me pedía y mi alma se instruyó bajo el cuidado de Gandhi con humildad: pequeñas gotas de conocimiento alimentando mi curiosidad y mi sed de paz. Pequeñas gotas de conocimiento borrando la sangre de mi cabeza.
Pero mi más grande lección, la que permanece en mi mente hasta el día de hoy, no fue una gota. Fue una exhalación.
En el corazón de Nueva Delhi era una tarde agradable. Temprano, el sol aún se mantenía alto en el cielo y la hora de la oración se aproximaba. Recuerdo que pensé en perdérmela. No sé por qué, no sé qué otro compromiso tenía o qué motivaba mi titubear. Agradezco todos los días no haberle hecho caso. Tomé un taxi hacia la Casa Birla, el hogar de mi maestro, con tiempo de sobra para presenciar y participar en la oración. Gandhi oraba todos los días a las cinco de la tarde en punto. Se llevaba a cabo en el patio de su casa, bajo los árboles, rodeado de decenas de almas que compartían sus creencias, su amor a la paz, su desdén a la violencia.
Cuando llegué al sitio de oración me encontré con Bob Stimson, el corresponsal de New Delhi de la BBC. Era extraño encontrarse con prensa en momentos así. No era extraño encontrarlos cerca de Gandhi o en las inmediaciones donde se encontraba, pero rara vez decidían quedarse para la oración. Bob me explicó que le había hecho unas preguntas, una entrevista corta, y que había optado por quedarse para presenciar un momento de espiritualidad.
Juntos esperamos a Gandhi mientras pasábamos el tiempo en una conversación mundana, cotidiana, sin mayor importancia. Hablamos para llenar el silencio y, en cierto modo, para ahogar la ansiedad. Eran las cinco y Gandhi aún no llegaba, algo muy fuera de lo común si es que se conocía a esta figura. Y lo que está fuera de lo común siempre levanta miedo en corazones humanos.
Bob, finalmente, rompió nuestro acuerdo tácito de no mencionar este detalle.
—Gandhi está atrasado —dijo con extrañeza. Me temblaron las manos—. Gandhi nunca está atrasado.
Miramos nuestros relojes juntos y esperamos en silencio. Para las 17:12 horas, Bob volvió a hablar pero esta vez en un suspiro de alivio.
—Mira. Allá está.
Levanté la mirada y, una vez mis ojos lo encontraron, lo siguieron. Menudo, pequeño, llevaba ropas ligeras y una pequeña sonrisa que iluminó el sol. No transitó por el camino, sino que optó ir por el pasto. Dicen que llevaba sandalias pero para mí parecía ir descalzo. Caminaba con fluidez y elegancia, pequeño y risueño avanzaba bajo el sol. Dos muchachas le sostenían los brazos y lo ayudaban a avanzar.
Lo miramos caminar, Bob y yo. Era una tarde agradable, soleada pero no calurosa. Era un momento trascendental, aunque en ese instante no sabíamos cuánto. Había mucha gente congregada como había siempre y le perdí de vista entre el mar de personas, tan pequeño era que desapareció como si un truco de magia fuese. Cuando mis ojos perdieron su figura, una sensación asaltó mi cuerpo. Oscura, fría, una horrible sensación de abandono que no podría haberse ocasionado solo porque le había perdido de vista. Era imposible, era algo más.
Escuché cuatro sonidos graves. Uno tras otro y después la exhalación de la multitud. Sentí miedo como no lo había sentido antes.
— ¿Qué fue eso? —pregunté, el tinte de la desesperación escondiéndose en mi garganta—.
¿Qué fue eso?
—No lo sé —dijo mi compañero con creciente agitación, al igual que yo. Segundos después palideció cuando la comprensión se hizo presente en su mente. Susurró con suavidad una plegaria que pasó por todas nuestras mentes—.
No. No a Mahatma.
Ahí lo comprendí. Ahí mi cerebro conectó el sonido con su posible procedencia. Empujé contra el mar de gente, el mar impávido y congelado de gente que permanecía horrorizado y estático, rogando en silencio que lo que acababa de suceder frente a sus ojos se deshiciera. El tiempo parecía avanzar más lento y nadie movía un músculo.
Con mucho esfuerzo y lo que pareció tomarme una eternidad, logré llegar lo suficientemente cerca para verle, menudo cuerpo cubierto en sangre, una mano alzada débilmente y descansando contra la mejilla de un hombre que en su mano derecha sostenía un arma. Escuché su voz, débil y suave, a duras penas audible. Pero el viento la levantó. La levantó y la llevó ceremoniosamente volando sobre el jardín para que todos fuésemos testigos de sus últimas palabras y la sabiduría que estas cargaban consigo.
Era un llamado a Dios. Muchos habrían encontrado el acto extraño, ambos individuos profesaban religiones distintas pero para sus seguidores fue un acto lógico y hasta predecible viniendo de Gandhi. Hizo un llamado al único ser con la capacidad de juzgar al asesino que le arrebataba la vida y le presentaba a la muerte en su lugar. Gandhi siempre había dicho que la vida y la muerte no eran sino distintas caras de una misma moneda y que para el temeroso de Dios la muerte no conllevaba terror. No era yo quien moría y el terror sostenía, apretaba, exprimía mi corazón con fuerza.
Lo estaba perdonando, comprendí. Estaba bendiciendo a su asesino y este solo era capaz de mirarlo. Gandhi sonrió y lo sentí, lo sentimos todos. Sentimos cómo su presencia nos dejaba.
Gandhi nos dejó. Nos dejó y su último acto nos hizo entender a todos los presentes el fuego que alimentaba sus creencias, su doctrina de paz, con una fuerza que las palabras no habían sabido hacer llegar.
Bajo el árbol del jardín, Gandhi nos dejó. Nos dejó con paz, como el mar que tranquilamente saluda una mañana letárgica. Nos dejó con serenidad, como el rocío que se desliza por el pétalo de una flor. Nos dejó entre el silencio del dolor que nos provocaba su muerte.
Gandhi no nos dejó en un disparo. Nos dejó en una exhalación.
*Este trabajo fue facilitado por la profesora del ramo, Ana Castillo.